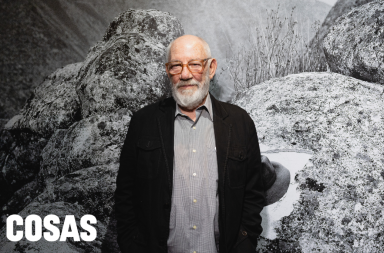Enfrentamientos con los sindicatos y las Fuerzas Armadas, 31 mil dólares en maquillaje, la dimisión de cuatro ministros y el efecto radioactivo del presidente Donald Trump han dañado la imagen del mandatario francés que, si las encuestas están en lo correcto, podría convertirse en el menos popular de las últimas décadas antes de cumplir cien días en el Palacio del Elíseo.
Por Manuel Santelices
“Deben tener fe”, urgió BrigitteMacron a sus compatriotas franceses hace unos días, cuando una serie de nuevas encuestas reveló que su marido, el flamante presidente Emmanuel Macron, caía en una vertiginosa pendiente que, de seguir así, lo llevaría a los peores índices de popularidad que el país haya visto en los primeros cien días de un mandatario en décadas.
¿Qué pasó? ¿No fue ayer cuando Macron celebraba su triunfo como un modelo de renovación, pragmatismo y juventud; como un grito de rebeldía frente a la anquilosada, paleolítica y paquidérmica clase política francesa? Es cierto que han pasado apenas cuatro meses desde que asumió el poder, el pasado 14 de mayo, pero ese tiempo ha sido suficiente para que el país,como un adolescente recuperándose de un romance de verano, haya perdido de pronto todas las ilusiones que pudiera haber tenido respecto a su atractivo nuevo líder. Lo de su atractivo, a propósito, no es casualidad. Francia quedó comprensiblemente sorprendida cuando se enteró, hace dos semanas, de que el presidente ha gastado cerca de 31 mil dólares en maquillaje desde que llegó al Palacio del Elíseo, una suma considerable para cualquier político, pero más aún para uno que todavía no cumple los cuarenta. Este tipo de gastos, en todo caso, no es nuevo en Francia. François Hollande mantuvo un presupuesto de aproximadamente diez mil dólares al mes para su peluquero personal, y Nicolas Sarkozy gastó una suma similar en su “esteticista” presidencial.

A fines del mes pasado, la popularidad de Macron estaba en 40%, catorce puntos menos que en julio.
Este pequeño escándalo de belleza política, sin embargo, agregó una nota más de desencanto hacia Macron que, se suponía, llegaría al gobierno justamente para terminar con excesos injustificables como esos. Pero este es el menor de sus problemas. Su gobierno ha estado plagado de obstáculos desde un comienzo. Solo en junio, perdió cuatro ministros involucrados en problemas de corrupción y nepotismo, un tropiezo importante para un presidente que inicia su labor en un aislamiento casi completo, entrampado entre una izquierda debilitada y una derecha dividida.
Su falta de experiencia política ha comenzado a ser evidente, igual que su falta de sintonía con los problemas que afectan a los sectores más modestos del país. Macron se siente cómodo en reuniones bilaterales en el Elíseo, citas cumbres con otros líderes internacionales, o en reuniones con financistas o empresarios de tecnología, pero cuando debe hacer frente a obreros, empleados públicos o trabajadores, su encanto natural –tan seductor en la televisión– pierde buena parte de su brillo. Su decisión de no conquistar a través de promesas incumplibles tampoco lo ayuda en este sentido y, por lo mismo, durante una visita a una fábrica de automóviles, fue abucheado por los operarios después de anunciar que no llegaba como “Papá Noel” lleno de regalos.

El pueblo francés ha salido a las calles para protestar contra el gobierno de Macron.
Rápidamente, el presidente ha encontrado a dos poderosos adversarios: el Ejército y los sindicatos. Con el primero tuvo un grave encuentro al anunciar una reducción de presupuesto, lo que llevó a la dimisión del general Pierre de Villiers, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, y, como notó con cierto cinismo la prensa, un hombre treinta años mayor que el presidente. Con los sindicatos, Macron lleva adelante una peligrosa rencilla que parece inevitable, dada su intención de revisar el Código del Trabajo francés, un tesoro sindical repleto de privilegios que, hasta ahora, había permanecido protegido con las poderosas cadenas que unen en Francia a políticos y trabajadores.
Macron nunca hizo las grandes y amplias promesas que abundan en la retórica electoral. Quizás hizo solo una: una disminución del impuesto a las propiedades, algo que repitió una y otra vez durante su campaña, y que ahora menciona solo de vez en cuando y con una vaguedad que irrita hasta a sus más fervientes partidarios.